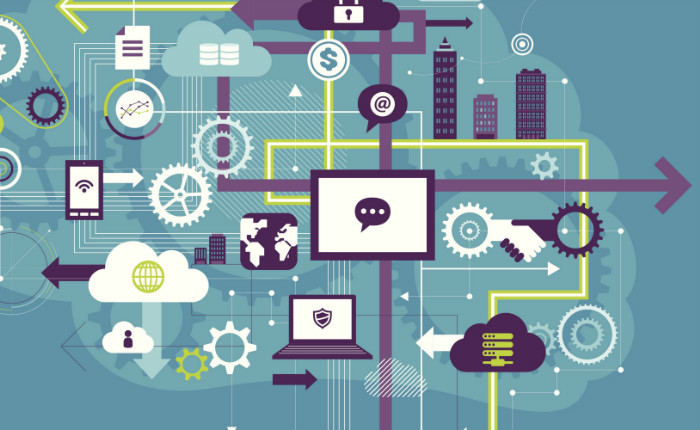Cuando cumplí cinco años en mi trabajo mi jefe me regaló un reloj inteligente. El pequeño aparato, de tres centímetros por cuatro y 150 gramos de peso estaba fabricado para adaptarse a mi vida. Con una batería diseñada para durar siete días, capacidad para sumergirse 50 metros en agua, recibir mensajes, llamados y escuchar mi música preferida, era el compañero perfecto para el exilio en una isla desierta. Mi jefe, un ingeniero genuinamente apasionado por la tecnología, pensó que el reloj era el mejor regalo para experimentar lo que el marketing llama la “vida smart”: objetos que se adaptan al ambiente y a nuestras costumbres, a cambio de que les demos información para que eso suceda.
“Encuéntrate con Pebble, el reloj inteligente que se vuelve más inteligente con las nuevas aplicaciones creadas diariamente”, decía su caja de diseño minimalista, blanca, el mismo color del gadget de la tentación. Pero extraer el reloj de la caja implicaba un costo muy alto. Significaba darle a ese pequeño aparato toda mi información personal (para que siempre pudiera ubicarme, comunicarme, ofrecerme el producto o servicio exacto que necesitara). Era entregarle a ese fragmento de plástico, zinc y titanio cada huella de mi vida digital. Pero el trato no era sólo con un objeto. Al firmar el contrato, a través de sus términos y condiciones, también lo hacía con la empresa que lo había fabricado, con los desarrolladores del programa que ahora gestionaría mis datos, y con quienes se proponían administrar esa información que yo dejaría en las aplicaciones y servicios. Les daba, para que dispusieran de ella, mi presencia permanente, mi comunicación sin cortes, para que siempre pudieran encontrarme y saber de mí.
Los cantos de sirena digitales
En un mundo de conexiones rápidas, donde estar siempre online es un deseo y a la vez una exigencia casi de status, ¿dónde está el verdadero poder? ¿En conectarse velozmente y con muchos, o en la posibilidad de desconectarse?
Un teléfono móvil o una computadora que nos resuelve ciertamente muchos aspectos de la vida también nos pide que le ofrendemos una parte de ella. Desde que encendemos la computadora, dependiendo del sistema operativo que elijamos, cedemos a su fabricante y a sus programas asociados determinada información.
Cuando navegamos en internet, el buscador que utilizamos va monitoreando y guardando nuestras preferencias: desde lo que tipeamos, los avisos sobre los que hacemos clic, las páginas que visitamos, las aplicaciones que utilizamos, el lugar en donde estamos haciendo esa pesquisa. Cuando usamos nuestros celulares, las aplicaciones registran a través del GPS nuestra ubicación, nos piden acceder a los datos de nuestras llamadas, contactos, preferencias de búsquedas, compras, fotos, música. Nuestras huellas digitales van quedando desperdigadas en el camino, pero muchas veces no somos conscientes de que las vamos dejando. Y otra veces, sabemos que eso sucede, pero preferimos no verlo. Con un movimiento certero del mouse le damos aceptar a los términos y condiciones sin leerlos. La tentación de llegar rápido a utilizarlos, a que nos resuelvan un problema, nos hagan algo más fácil, nos diviertan o nos permita encontrarnos con otros es más fuerte.
Sin embargo, los datos que vamos cediendo a nuestro paso no quedan dentro del objeto que estamos utilizando —un teléfono celular, una tableta, una computadora—. Tampoco se dispersan en el éter de la Red, ni en esa nube mágica donde las empresas nos hacen creer que se almacena la información. Cada rastro digital queda en manos de empresas, en sus granjas de servidores, compañías que construyeron esos objetos con programas y aplicaciones que recolectan esos datos. Nuestras huellas son el oro de esas corporaciones.
Con nuestros datos, las empresas construyen perfiles cada vez más detallados de los consumidores, para ofrecernos lo que queremos comprar hoy o querremos tener mañana. Ese mercado de información personal es cada vez más grande. “El producto sos vos” es la frase más usada para explicar ese mecanismo por el cual internet evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy: una gran máquina de obtener y procesar datos a través servicios gratuitos para luego reutilizar toda esa información comercialmente. Si ayer buscamos en internet un pasaje a Nueva York, hoy nos ofrecerán el hotel. Pero aún más: si ayer nos interesó un pasaje y no lo compramos, hoy nos ofrecerán varias opciones adicionales (eso sí: más caras, porque el buscador habrá guardado una “cookie”, un registro electrónico personalizado de nuestros caminos transitados por la Red que le dirá cuáles son nuestros intereses de consumo).
Mientras aceptamos los intercambios digitales las empresas ganan dinero. Mucho. Facebook sin usuarios no sería Facebook, y Mark Zuckerberg, su dueño, no estaría en el puesto 16 de los hombres más ricos del mundo. Con más de 1.350 millones de usuarios activos (en octubre de 2014) la empresa tiene un valor de más de 100 mil millones de dólares. ¿Dónde reside este valor? En nosotros, los usuarios: cada vez que agregamos un amigo, posteamos un comentario, una nota, o una foto, generamos información, es decir, más valor.
La guerra por la privacidad
El manejo de la privacidad y de nuestros datos será una de las guerras de internet más importantes del futuro. Lo será para reclamar a empresas y gobiernos que no nos espíen o que, si lo hacen, nos dejen saberlo. Las batallas serán por nuestros derechos: para decidir con quién compartimos nuestros datos, quiénes los manejan y controlan o de quién queremos protegernos.
En respuesta al problema, un grupo extremo propone dejar de usar internet porque estar en ella nunca es privado. En el otro extremo, están quienes la usan sin ningún cuidado: son aquellos que sostienen el argumento de que no tienen nada que esconder y, por lo tanto, nadie va a espiarlos. La tercera opción, que es la intermedia y más compleja de concretar, requiere compromiso y trabajo de nuestra parte: partir de la base de que nuestros datos ya no son privados y tomar algunas medidas al respecto, no solo como individuos aislados sino como parte de una sociedad.
Mientras tanto, en el mundo, se proponen soluciones para enfrentar o lidiar con los temas de privacidad. La primera es económica y propone que las empresas nos paguen por usar nuestros datos. Empresas como Datacoup lo hacen bajo el lema de “si me van a espiar, por lo menos páguenme”. Sin embargo, es una decisión peligrosa, porque su cimiento es aceptar la recopilación masiva de información y legitimarla. Es como la prostitución legal: que sea en Amsterdan, con profesionales del sexo y en lugares limpios, no hace que no sea una explotación del cuerpo de otro. Además, incrementa la desigualdad, porque no hace más que darle de comer al monstruo que se alimenta de los datos (quienes más cuentas o datos tengan, ganarán más dinero, mientras que los que ya tienen menos, quedarán más al margen).
La segunda es la solución política, y es la que preferimos. Se trata de tomar a la privacidad no como un fin en sí mismo (“la privacidad está bien porque sí”), sino como un medio para otro fin más importante: vivir en un sistema democrático, donde podamos optar. Sin espacios privados, donde un algoritmo no decida por nosotros si quiere monitorearnos, o donde estemos obligados a vender nuestros datos como mal menor a que igual los recolecten, no seremos ciudadanos completos. Para que las democracias sean realmente efectivas, necesitan que podamos negarnos a ciertas decisiones. Si los aparatos y las aplicaciones nos proponen acompañarnos a todos lados, deberíamos también poder elegir entre otros que no lo hagan o prescindir de aquellos que lo hacen.
Esta opción no es fácil. Implica entender internet —y a la tecnología— sin ingenuidad. Significa no pedirle que resuelva todos los problemas por nosotros. Si dejamos que Google, nuestro proveedor de internet, los dueños de las redes sociales, las “nubes” donde guardamos los datos y los servicios de mensajería se encarguen de nuestras vidas porque es más fácil y nos ahorra tiempo, estamos cediendo un gran poder en sus manos. Es como elegir un presidente, un gobernador o un diputado y permitir que actúe sin control durante los cuatro años que dura su mandato. Es delegar todo en manos de otros para no ocuparnos nosotros. Ahora, si algo sale mal, ¿cómo reclamar después si no nos importó en su momento? Con la tecnología sucede lo mismo que con la representación política: ella siempre va a avanzar si la dejamos. La única forma de que no lo haga siempre para el mismo lugar (como otra forma de capitalismo concentrado) es entenderla, para ponerle límites, reclamarlos o construirlos colectivamente.
Los intercambios
Instagram: Le damos nuestros datos a cambio de tomar fotografías, ponerles filtros y compartirlas.
Twitter: Le damos nuestra información de perfil, ubicación, gustos y amigos a cambio de conectarnos con otra gente, leer las noticias y opinar.
Foursquare: Le damos nuestra ubicación a cambio de compartir reseñas de lugares, restaurantes y decir que estuvimos allí.
Facebook: Le damos nuestros datos a cambio de demostrar lo geniales que somos, lo bien que la pasamos y ver lo que hacen los otros.
Amazon: Le damos los datos de lo que compramos y las opiniones sobre esos productos a cambio de encontrar el mayor supermercado del mundo y algunas buenas ofertas.
Google: Le damos nuestros datos para vendernos cosas y que otros nos vendan más cosas a cambio de tener mail, usa Google Docs, hacer búsquedas, usar su navegador Chrome, sus teléfonos Android, su plataforma Blogger, su sitio de videos YouTube, su calendario y sus mapas.
El mercado de los datos
-En 2002, por primera vez en la historia, los humanos tuvieron más información almacenada de manera digital que en soportes analógicos. Cinco años más tarde ya casi el 95% de toda la información mundial era codificada digitalmente.
-Google genera alrededor de 25 petabytes nuevos de información por día (la misma cantidad de datos útiles generados por el Gran Colisionador de Hadrones en un año).
-En YouTube se sube una hora de videos nuevos por segundo.
-En 2015, el mundo tiene 6.500 millones de habitantes, conectados a 6.500 millones de equipos electrónicos. En 2020, seremos 8.000 millones de personas con 150 mil millones de objetos conectados, y habrá 57 bytes de información (o 57 caracteres —letras, números, emoticones—) por cada grano de arena en el mundo.
Términos y condiciones
Un estudio realizado por el escritor Marcus Moretti y el especialista en derechos digitales Michael Naughton sobre los 50 sitios más importantes de Estados Unidos determinó que, sumados, sus términos y condiciones ocuparían 145.641 palabras. Es decir, unas 250 carillas de Word. Si quisiéramos leer los términos y condiciones de los sitios que usamos en un año tendríamos que dedicar entre 181 y 304 horas. Y repetir este procedimiento todos los años, ya que la mayoría de los sitios renuevan sus condiciones.
(Publicado en el suplemento “Sábado” del diario La Nación, 31-10-2015)