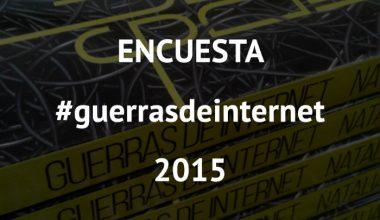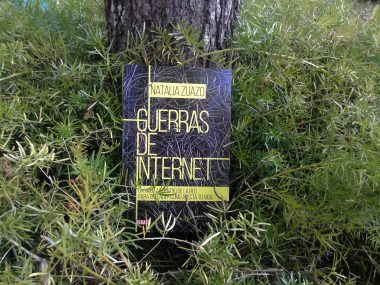Hay tantas internets como países. Y tantas tecnologías como localmente decidamos usarlas. Contra los pronósticos del tecno-optimismo global, el mundo digital no es uno solo. Eso sí: mientras la política y los ciudadanos decidamos.
Listo, ya fue suficiente: dejemos de pensar a internet como el gran desarrollo de la aldea global. O, en todo caso, separemos las partes.
La Red es un sistema nervioso universal en su estructura técnica, esto es, en los caños que nos conectan de un lado al otro del planeta. También lo es –cada vez más- una Red global de empresas que dominan los contenidos: Google, Facebook, Yahoo! y Amazon no sólo concentran nuestras búsquedas, interacciones, mails, compras y entretenimiento diarios, sino que lo hacen con plataformas similares en cualquier rincón del mundo. También hay una unificación de nuestras costumbres digitales: las series online son nuestra nueva televisión, los smartphones nuestras mascotas virtuales sin las que ya no podemos vivir, los Instagrams nuestra adicción a contarlo todo en forma de realidad filtrada. Pero no es así ni igual en todo el mundo, ni en cada país, ni bajo las mismas plataformas. Internet no es una, ni se escribe con mayúscula. Hay tantas internets posibles que es momento de desmitificar el mapa. Pero eso sólo podemos hacerlo mirando de cerca y eligiendo entre distintas tecnologías, es decir, tratando a internet como a cualquier elección política.En 2014, el sociólogo y escritor Frédéric Martel publicó Smart. Internet(s): la investigación (editado en 2015 por Taurus en Argentina). El francés, que había adquirido renombre en 2010 con Cultura Mainstream, emprendió en Smart un viaje de Silicon Valley a Tokio, de Brasil a Sudáfrica, de Cuba a Gaza, para encontrar y contar, en cada lugar, cómo es internet y cómo la usan sus habitantes. Dictaduras, democracias, teocracias, capitalismos de lo más diversos, megalópolis con millones gastados en marketing digital o aldeas con conexiones aisladas, ciudades con comunidades gigantes de gamers o pueblos con peluquerías convertidas en locutorios: en su investigación-viaje Martel cuenta que no siempre los inventos de Sillicon Valley triunfan y que las identidades locales reconvierten sus productos y les dan sus formas particulares. En la cultura, dice Martel, es donde más evidente se hace. Lo demuestran las comunidades con costumbres diversas y las miles de versiones de lo que aquí, en el Occidente replicado de Estados Unidos, suponemos lo “normal”. En todo el mapa lo demuestran sitios como Yandex (una especie de Google ruso), Mxit (un WhatsApp sudafricano), VKontakte y Cloob (parecidos de Facebook en Rusia e Irán), Baidu (el Google chino que va a convertirse en el segundo buscador del mundo), Alibaba (el gran competidor de eBay), Tmall (la pesadilla de Amazon), Weibo (para Twitter). Martel da cuenta de esas diferencias, aunque no sin un molesto eurocentrismo neo colonial (los latinoamericanos sabemos de qué se trata), que luego va tomando forma en otra tradición más sana y de lo más francesa: la protesta anti monopolios norteamericanos.
“Por sorprendente que pueda parecer, internet no suprime los límites geográficos tradicionales, ni disuelve las identidades culturales, ni que allana las diferencias lingüísticas, sino que las consagra”, dice Martel, en una frase que podría parecer obvia, pero todavía no lo es para muchos. “El futuro de internet no es global, está enraizado en un territorio. No está globalizado, sino localizado”, continúa, dándoles una esperanza empírica a quienes temían perder la identidad a causa de la globalización tecnológica. Allí reside lo “Smart”, la inteligencia colectiva de la Red, según el autor: en valerse de lo que nos convenga de la tecnología para crear nuestras propias versiones de la invocación. Por supuesto, advierte, esto no excluye los fenómenos de globalización, de lo mainstream, de la uniformización de la cultura. Lo vivimos aceleradamente cuando el nuevo tráiler de Star Wars nos aparece a todos en nuestros timelines de Twitter o en el muro de Facebook: de repente, estamos conversando sobre el mismo tema durante una hora, un día, vivamos en Buenos Aires, Guadalajara o Bangladesh. El marketing, la publicidad y el capitalismo todavía deciden. Estados Unidos seguirá siendo el centro y rector de internet, además del país donde nació y se crearon las instituciones que hoy gobiernan la Red y donde todavía está gran parte de su infraestructura concentrada. Pero aunque simbólicamente internet pueda parecer la misma cosa, sus límites físicos concretos existen y pueden tener más peso. Podrán no existir los borders, pero sí las frontiers. Esa sutil diferencia también explica por qué el debate de la soberanía nacional se reactivó y está más vivo que nunca en los últimos años con el crecimiento y la concentración de internet.
“¿Qué es la soberanía tecnológica?” Ésa es la gran pregunta que motiva los debates más calurosos en cada encuentro de especialistas digitales, académicos y pensadores del tema. Cuando me toca responder –ahora a mí-, yo digo que no es más ni menos que tomar decisiones de política, locales, de acuerdo a los intereses nacionales. “¿Y eso existe?”, me preguntan, con escepticismo. Sí –digo-, pero sólo si salimos de la idea tecno-optimista que todavía prima en algunos ámbitos, que dice que la tecnología es una sola y que además resolverá los problemas que ella misma creó (por ejemplo, que las smart cities van a resolver los problemas demográficos de las ciudades, que las cámaras de seguridad van a resolver la inseguridad, que el voto electrónico va a resolver lo que no le gusta a los partidos del sistema electoral). Eso sería como suponer que el mercado sólo va a regular la economía agrego. Y cito al politólogo inglés David Runciman en su maravilloso libro Política (Turner Libros, 2014): “La tecnología tiene la virtud de que la política parezca obsoleta: los cambios van tan veloces que el gobierno parece lento, pesado, torpe y, a menudo irrelevante”. Pero aun así, la política debe primar.
A veces, dice Runciman, la tecnología tiene que avanzar, innovar, sin control. Y eso está bien, es lo que la distingue como tal. Pero otras veces es la política quien tiene (¡y debe!) decidir qué tipo de tecnología quiere. Las empresas de tecnología siempre van a tener a sus vendedores o lobistas sentados en el despacho de quienes toman las decisiones de los países (compren nuestras cámaras, contraten nuestro software, compren nuestras aplicaciones). Siempre tendrán viajes y convenciones y cenas carísimas para invitar funcionarios y convencerlos de sus virtudes. Pero la política (y no la tecnología) es lo que debe primar. Y es ella quien finalmente determina (con inversiones, reglas y leyes locales, límites a las grandes compañías) qué tipo de decisiones técnicas tendremos. Y eso también comprende a internet. “Mientras Google innova y sus ejecutivos vuelan por todo el mundo para propagar su evangelio, alguien tendrá que poner el dinero para las infraestructuras básicas necesarias para que los inventos de la empresa funcionen. Y ese alguien es, siempre, el gobierno cuyos impuestos Google trata de ahorrarse. Los defensores del libre mercado sostienen que todo funcionaría mejor si el gobierno desapareciera”, dice el inglés. Desde esa perspectiva, si internet fuera otra parte más de la globalización, el problema estaría resuelto: dejemos que sus corporaciones resuelvan todo. Démosle las llaves del futuro.
Pero por suerte (y por nosotros, los ciudadanos) todavía existen los Estados. Por mucho que los critiquemos a ellos y a la política, serán sus líderes quienes pueden proteger a las industrias y desarrollos locales, y son quienes pueden saber qué necesitamos nosotros, en cada pequeña parte del mundo llamada país. Eso es la soberanía tecnológica. La misma que nos tiene que servir, también, para pedirle a la tecnología que rinda cuentas, tal como le pedimos transparencia y respuestas a la política. En esa elección está la clave para ir contra la uniformidad de internet, también. Para que sea lo que nosotros queremos, aquí, bastante lejos de Silicon Valley, aunque la conexión nos haga creer que estamos cerca y somos lo mismo.
(Publicada en la revista Brando de diciembre de 2015)