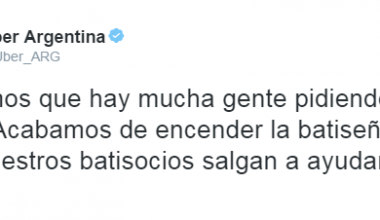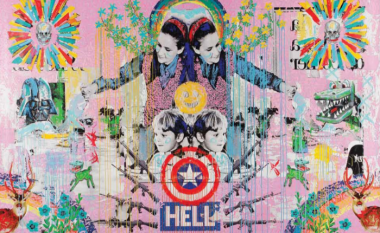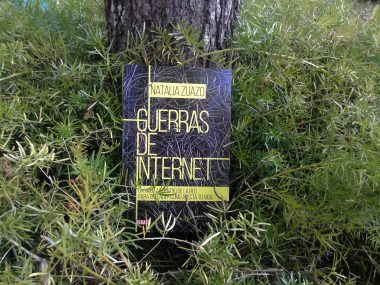Uber llegó a la Argentina. Sindicatos, municipios y usuarios lo enfrentan en el mundo. Los tecno-optimistas lo defienden. Otros, advierten sus consecuencias. La recaudación, el trabajo y el uso de los datos. ¿Cómo prepararse?
Uber se está convirtiendo en otro de los “grandes de internet”. Como Google o Amazon, se está volviendo gigante utilizando internet para hacer negocios. Pero su negocio está en “la calle”, afectando negocios, economías y poderes que existían previamente. Por eso su avance en el mapa del mundo va acompañado de una bomba en cada ciudad donde aterriza. Desde ese 2009 hasta hoy, en siete años la empresa se expandió en 66 países y 400 ciudades. Con solo mil empleados, desde California, la compañía maneja una tecnología para 200 mil conductores y ya vale 60 mil millones de dólares. Según Business Insider, Uber ocupa el número 48 de las empresas más poderosas de Estados Unidos.
En Argentina, la empresa anunció el inicio de sus operaciones y abrió su cuenta de Twitter un domingo, el 27 de marzo, tal vez para suavizar su llegada con el sopor de la sobremesa. Desde entonces, repitió la historia del resto del mundo: sindicatos de dueños de taxis en pie de guerra y usuarios divididos. Para algunos, los taxis son tan malos, caros e inseguros que le dan la bienvenida a la nueva aplicación. Otros -los menos- no rechazamos la idea de usarlo (seguir llamando a un taxi por teléfono en la era de las apps sería ridículo), pero nos preguntamos qué pasará con el dominio de mercado que Uber instala en cada país, las condiciones de trabajo de los choferes y la complejidad de las grandes empresas tecnológicas transnacionales para tributar en mercados locales. Los gobiernos locales, en el medio, intentan responder a una realidad nueva: “que se sometan a las leyes locales” -dicen algunos intendentes-, “creemos nuevas leyes para las aplicaciones” -llegan a decir otros presidentes como Tabaré Vázquez, que mandó un proyecto al respecto al Congreso Uruguayo-, “la economía debe regularse sola” -señalan los lobistas de la nueva economía ligados al poder-.
Las voces se repiten: el de Uber es un problema “tecnológico”. Sin embargo, no lo es: aunque tiene un componente en la tecnología, el problema que plantea es económico, político y de soberanía.
Uber no representa un ejemplo de “nueva economía colaborativa”. No es una aplicación que conecta pasajeros y choferes. Es un intermediario: una empresa que al hacerlo se queda con el 20% al 30% del valor del viaje. Es decir, que cuando el chofer termina el trayecto y debita el costo de la tarjeta de crédito del pasajero, el trabajador no recibe 100 pesos, sino 75 (a lo que hay que restarle las cargas sociales que debe pagar también el conductor). Los 25 pesos restantes quedan en las cuentas de Uber. Eso, multiplicado por todos los viajes que realiza la empresa diariamente. Si fuera, como dicen algunos de sus defensores, un caso de economía colaborativa, en la operación no habría una ganancia, como sucede con el peer-to-peer (compartir archivos a través de internet), con el couchsurfing o con otras aplicaciones para compartir autos o viajes. Pero Uber no funciona en red, sino que centraliza las operaciones. Y gira sus utilidades a Estados Unidos, más precisamente a San Francisco.
En este punto, es claro que Uber se trata de una empresa, y no de una app. Y si es una empresa, entonces es más simple pensar en que tiene que pagar impuestos y ocuparse de alguna manera de su fuerza de trabajo (en casa país, existen leyes para eso, sólo se trata de cumplirlas). Así como Google y Facebook no son sólo un buscador y una red social, sino grandes empresas de publicidad, Uber no es una aplicación que conecta pasajeros bajo el lema del “Uber Love”. Es una compañía que al hacerlo genera riqueza, y que con ella se expande en otros mercados del mundo como ocurre con los grandes de Silicon Valley en la economía mundial. De hecho, su tarifa se guía por un algoritmo, que a su vez se basa en la oferta y la demanda: en general, Uber sale más barato que un taxi, pero los días que llueve o que hay paro de transporte, su precio se eleva por encima del precio habitual de otros taxis.
Uber se propone como moderna: busca “trabajadores independientes”, que pueden trabajar “cuando lo decidan” y ser “sus propios jefes” (algo así como freelances de taxis). La compañía también apunta a tener un parque automotor nuevo, con autos de gama media a alta. También con variaciones según ciudad, garantiza que sus choferes deben pasar por varios filtros, entre ellos tests de drogas y alcoholemia, un registro libre de infracciones, e inscripción fiscal (a cargo de ellos), entre otros.
Uber, Spotify, Airbnb y Netflix son algunas de las representantes exitosas de la llamada “economía de internet”. Su llegada implica una serie de impactos en los modelos de negocios y en la intermediación. Y otros más complejos, como el fiscal (¿dónde pagan sus impuestos, en el país donde están sus consumidores o en el país donde operan?) y las regulaciones (¿cómo hacen los gobiernos para proteger a las industrias locales para que no desaparezcan ante estas grandes tecnológicas, con alto poder publicitario y de lobby?) En la decisión política de cada cambio, siempre habrá ideología: liberalismo versus protección (o al menos cierta regulación). Ningún funcionario se opondría a Uber, pero debe decidir cómo hacer convivir a las innovaciones, poniéndoles límites en forma de reglas. O no ponerlos, si está de acuerdo con una economía que se regule por sí misma.
Pero además, quedan otros puntos todavía no analizados (o muy ocultados). El primero es la recolección y utilización de Uber y otras empresas de los datos personales de sus pasajeros, mapas de la ciudad y recorridos. En algunos casos, como en Boston, las empresas cuentan con esas bases de datos y las ofrecen a los municipios para llegar a acuerdos. Advertidos por este mecanismo, ya hay ciudades como Nueva York y Chicago que están desarrollando sus propias aplicaciones de movilidad, que no dependan de los datos de las grandes empresas, y cuiden más a sus ciudadanos. O al menos se complementen.
El segundo, y que será una guerras de internet del futuro, es la relación entre estas nuevas tecnologías y la precarización laboral. Es cierto: los sindicatos tienden a la burocracia, al lobby sectorial, e incluso a la desprotección de sus trabajadores. Pero, ¿a quién recurrirá mañana un conductor de Uber si necesita operar un hijo? ¿O quién pagará su semana en cama si se agarra una gripe?
El tecnólogo Evgeny Morozov lo resume así: el crecimiento del poder de Silicon Valley no es más que otra cara de la crisis económica del mundo. Creemos que conectarlo todo a internet nos salvará de la crisis. Pero no nos preguntamos por las consecuencias humanas. En definitiva, el dato lo ofrece el propio Fondo Monetario Internacional en un estudio publicado en marzo de 2015: cuando se debilitan los sindicatos, crecen los ingresos de los grandes capitales. No es, de nuevo, un problema de la tecnología. No se trata de prohibir ni de limitar a Uber. Se trata de pensar cómo utilizamos las tecnologías que nos facilitan la vida, sin olvidar en el camino a quienes, desde la Revolución Industrial, mueven las palancas. Es decir, a nosotros.