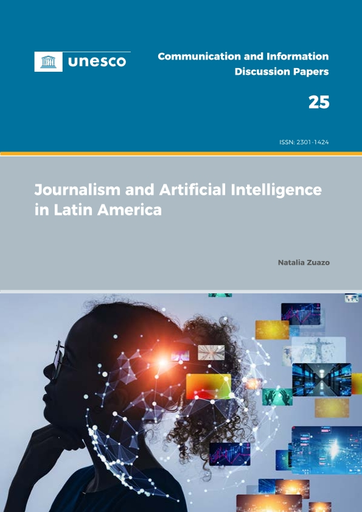Los dueños de internet (Debate, 2018) | Capítulo 5
Uber y el monopolio del transporte:
¿Cómo precarizar el Estado desde una plataforma?
“Fue la lógica capitalista y no la máquina la que convirtió el trabajo en explotación. Pero exactamente al igual que hoy la lógica de la explotación se ocultó en la tecnología.”
Mercedes Bunz, La revolución silenciosa
– Uber es el demonio.
Javier Pereira se quita el gorro gris de paño y busca aire en la ventana del bar La Embajada de Monserrat. Son las once de la mañana de un octubre de elecciones y no hay muchos viajes. Pereira tiene 41 años, una barba canosa, y desde hace seis años maneja uno de los treinta y siete mil taxis que circulan en Buenos Aires: lo compró con la indemnización de un accidente que sufrió en una empresa de camiones.
Pereira deja su celular en la mesa, pero siempre está atento a las notificaciones. Conocido como El tachero de Twitter bajo su usuario @_elgriego, para él la tecnología es una aliada del trabajo. Usa las redes para hacerse de clientes y coordinar viajes, ofrece pagos con tarjeta de crédito, recurre a varias aplicaciones para gestionar viajes y lee en su Kindle mientras espera a sus pasajeros en Ezeiza. El Griego acaba de cambiar el auto y se instaló el kit de BATaxi, la aplicación que desarrolló el gobierno porteño en 2017 luego de la llegada de Uber a la Argentina. Sabe que si está al día y ofrece un mejor servicio tiene más clientes.
̶O sea, tu crítica no es a la tecnología, que vos también usás para trabajar, sino a otras reglas que impone Uber.
̶Claro. Soy el tachero de Twitter y hago marketing con eso. Pero pago impuestos acá, mi auto está asegurado porque tengo una habilitación y el Estado me controla a mí como chofer y a mi coche todos los años. En cambio, Uber no. Además utiliza las calles, la señalización, la policía de tránsito, que pagamos entre todos, pero lleva sus ganancias afuera porque dice que es una empresa de tecnología y no de transporte. En mi opinión, no es una forma democrática ni justa de pensar el espacio público.
̶¿Uber es el demonio no es una imagen fuerte?
̶ Para mí es así porque no compite con las mismas reglas, sino que funciona como un depredador. Llega a las ciudades, establece tarifas más bajas durante un tiempo para quedarse con el mercado y después extrae beneficios a su gusto. Creo una empresa internacional con tanta experiencia debería saber que esa no es la forma de hacer negocios.
Uber anunció el inicio de sus operaciones en Argentina y abrió su cuenta de Twitter local un domingo, el 27 de marzo de 2016, tal vez para suavizar su llegada con el sopor de la sobremesa. Su estrategia copió el manual que usó en el resto del mundo. Primero, desplegar una gran campaña de marketing en redes sociales, ofreciendo precios más baratos para los viajes y la convocatoria a nuevos “socios”, es decir, personas con “ganas de trabajar” y un auto disponible para sumarse como conductores. Segundo, enfrentar los conflictos con las autoridades locales. Tercero, adecuarse a la ley.
Antes de su llegada, representantes de Uber se reunieron con funcionarios de la secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que les informaron que serían bienvenidos si se adaptaban a la legislación de taxis o remises. Pero Uber decidió ignorar esas leyes locales de transporte, trabajo e impuestos y comenzó a operar sin registrar siquiera una oficina. Como en otros países, confió en su capacidad económica para pagar equipos de abogados, lobistas, marketing y prensa para defenderse a medida que los obstáculos se fueran presentando.
Uber utilizó el otro pilar de su estrategia habitual: el discurso que reza que no es una empresa de transporte, sino “una plataforma de tecnología que conecta choferes con personas que quieren viajar”. De allí que, cada vez que un juez, un periodista o una autoridad le marcó su ilegalidad, Uber respondió con las líneas de su manual: “Como no operamos en el mercado del transporte, sino en la nube de internet, no hay problema en que la gente utilice nuestros servicios. Los pasajeros de Buenos Aires pueden quedarse tranquilos. Uber es legal”, en palabras de su ex responsable de prensa y comunicaciones Soledad Lago Martínez. Como en otros países, la propuesta de la compañía fue dar vuelta las cosas y decir que las leyes todavía no estaban preparadas para su modelo de innovación: “Si las autoridades locales desean elaborar normas acordes a modelos como el de Uber, estamos más que dispuestos a colaborar con nuestra experiencia internacional”.
Como en el resto del mundo, también en Argentina los gremios de transporte reaccionaron rápido. Sabían que si no resistían al arribo de la compañía con una ocupación veloz de las calles, la guerra luego sería más difícil de ganar. Omar Viviani, líder del mayoritario Sindicato de Peones de Taxis y hombre reacio a aparecer en público, se puso al frente de las protestas desde el primer minuto. “Fuera Uber”, “Uber es ilegal”, decían los carteles que imprimió el colectivo de taxistas y aparecieron pegados en las lunetas de los taxis, en los postes telefónicos de las veredas y en las carteleras de la Avenida Nueve de Julio, el principal acceso a la ciudad, que llegó a reunir 8 mil taxis y estar bloqueada durante veinte cuadras por las protestas. “Desde una nube de no sé qué están brindando servicios de transporte de pasajeros. Se instalaron en Argentina como si fuéramos un país bananero, desconociendo las leyes y los fallos judiciales. Nos hemos reunido con el ministro del Interior y Transporte para desterrar definitivamente a este flagelo en contra de los trabajadores taxistas”, decía Viviani durante una de las protestas.
En una unión de fuerzas inusual, la opinión del sindicalista fue compartida por el gobierno porteño, el nacional y por los trabajadores asociados a los otros gremios contrarios a Viviani. Todos estuvieron de acuerdo. Si Uber, una empresa con sede en Estados Unidos, se llevaba entre el 25 y el 30 por ciento de las ganancias de cada viaje, también tenía que cumplir con las leyes locales, pagar impuestos, registrar a sus autos y a sus trabajadores. Por un momento, todos estuvieron de acuerdo en que las autoridades políticas debían hacer su trabajo: arbitrar en un conflicto de intereses y hacer respetar las palabras jurisdicción, espacio público y derechos laborales.
Pero mientras en las calles el conflicto se politizaba, la empresa apostaba a llevar el tema a un terreno menos complejo, apelando al discurso de la innovación y la voluntad de impulsar el paradigma emprendedor por parte del entonces nuevo gobierno de Mauricio Macri, que había asumido tres meses antes de la llegada de Uber al país. Si el flamante Presidente era partidario de convertir a la Argentina en un país moderno, era previsible que defendiera a una de las empresas insignia de la innovación a nivel mundial.
En 2016, Uber había logrado el récord de velocidad en convertirse en la startup más valiosa de la historia, con un valor de 68 mil millones de dólares. Su CEO, Travis Kalanick, compartía la lista de Personas más Poderosas del Mundo de la revista Forbes con Vladimir Putin, Donald Trump, Angela Merkel, el Papa Francisco y Elon Musk, entre otros. Los capitales de riesgo hacían fila para invertir en la empresa a un ritmo vertiginoso: en 2013, a cuatro años de su salida al mercado, las ofertas de inversión financiera hacían pasado de 330 millones a 3,5 mil millones de dólares. Su aplicación había ganado los premios Crunchie, los Oscar de Silicon Valley. Aún más importante, en cinco años su marca se había convertido en verbo: “Let´s Uber” (“uberiemos”) había reemplazado a “tomar un taxi”, especialmente en las ciudades cosmopolitas del mundo. También se había convertido en un sustantivo: la “uberización” de la economía ya se usaba para designar a un tipo de relación laboral flexible, mediada por plataformas y propia de las nuevas generaciones.
Con este marketing en su favor, los representantes que la empresa había elegido para su llegada a Buenos Aires confiaban que la nueva administración del liberal Macri les daría la bienvenida sin mayor trámite. Su espíritu de empresa moderna de Silicon Valley sería un modelo a seguir por los argentinos. “La Argentina y la ciudad de Buenos Aires han sido semillero de emprendedores por décadas. Ese perfil proviene no sólo de un impulso por parte de las autoridades, sino que es parte del ADN histórico”, se congraciaba Mariano Otero, el entonces Director de Operaciones local de la empresa californiana. “Nuestro país ha sido líder en la reglamentación de prácticas que, bajo distintas coyunturas, pueden ser consideradas innovadoras y hasta disruptivas. El voto femenino, el matrimonio igualitario o hasta el nacimiento del colectivo, por nombrar sólo algunos”, escribía Otero, graduado en economía, con masters en negocios y marketing en la local San Andrés y la californiana Stanford, y background en Google y las financieras Goldman Sachs y JP Morgan. Según él, Uber llegaba a nuestras tierras para “hacerle la vida más fácil a la gente” a través de los avances de una “economía colaborativa a escala”, en “una era liderada por emprendedores que transformarán los espacios urbanos”. Para Otero, eso resolvería cualquier problema que hubiera respecto de la ley. Y, en todo caso, si había problemas se solucionarían adoptando el Código Civil y Comercial de la Nación, ya que Uber sólo funcionaría mediando relaciones entre privados y no tenía ninguna cuenta que rendir en términos de trabajo o transporte. De acuerdo a su interpretación jurídica, en el Código ya estaba todo: “legislación nacional que reconoce que la gente puede transportarse entre sí conectándose mediante aplicaciones”. Con ese tema resuelto, entonces, había que abrir los brazos a su compañía y su ofrenda: “Generar oportunidades económicas para más de 30 mil personas de aquí a fin de año”. No habría choque cultural, ni laboral, ni de mercado. Si la Argentina quería ser moderna, Uber podía alcanzarla a ese destino.
La oferta inicial de Uber no era despreciable. Su timing de llegada también lo había previsto. El nuevo gobierno de la Argentina, recién asumido, había sumado un millón y medio de pobres, producto de una devaluación del 30 por ciento y un aumento de tarifas de electricidad de hasta un 700 por ciento; y cargaba con una inflación del 25 por ciento que reducía el poder adquisitivo de los asalariados. En el Estado, 100 mil personas habían sido despedidas y en el sector privado se anunciaba la pérdida de 200 mil puestos de trabajo en los siguientes meses[1]. Mientras se discutía sobre si Uber debía adaptarse o no a las leyes locales, la empresa ponía sobre la mesa una oferta tentadora, la de abrir un “nuevo mercado de trabajo”. Desde distintas cuentas en las redes sociales, sus influencers contratados y algunos posteos en blogs dedicados a emprendedores, la empresa prometía ganancias extraordinarias para los que se incorporaran a su sistema. Con esa campaña, Uber sumó mil “socios” en los primeros cinco meses de operaciones.
Sin embargo, fuera de esos blogs promocionados, el cálculo a largo plazo no era tan alentador ni para los dueños ni para los peones de taxis. Sí lo era como forma inmediata o como segundo trabajo. Por ejemplo, la cuenta no consideraba el desgaste del auto y las facilidades que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece a los taxistas para acceder a préstamos con tasas más bajas para cambiarlo cada cinco años, el tiempo promedio estimado después del cual un coche utilizado para trabajar tiene que cambiarse. Al unirse a Uber, un “socio”, en cambio, tendría que ir separando un dinero todos los meses para prever una cuota de un nuevo vehículo.
En términos de ingresos, la tarifa inicial de Uber era más barata para los pasajeros. Esa es la estrategia que efectivamente usa la empresa en el mundo para ganar mercado. Si a esa ganancia ya menor a la del taxi había que restarle entre el 25 y el 30 por ciento que la empresa se queda por cada viaje, los “socios” estaban obligados a trabajar más horas que los taxistas que eran dueños de sus autos (eso no sucedía así para los choferes que trabajan como peones para un dueño o mandataria que les exigen un alquiler diario de base, es decir, la categoría de conductores más precarizada del sistema). Pero, como además la tarifa de Uber era variable y fijada por la empresa, no era tan sencillo para los asociados definir sus metas. Por eso, tanto los mismos taxistas como otros trabajadores potencialmente interesados sacaban cuentas y llegaban a una conclusión: la aplicación servía, en todo caso, para sumar un ingreso extra, pero no para considerarla un trabajo a tiempo completo.
Los interesados también tenían que considerar otro factor: la posibilidad de actos de violencia por parte de otros taxistas, que comenzaron a repetirse, y la de ser detenidos e ir presos, ya que el sistema nunca alcanzó la legalidad.
Además de las protestas masivas en las calles en Buenos Aires y los pedidos formales ante las autoridades y la Justicia en forma organizada bajo sus gremios, hubo también hechos de violencia y persecuciones a choferes de Uber llevados a cabo por otros taxistas. Organizados entre sí a través de grupos de WhatsApp y distintas cuentas de redes sociales, mientras recorrían la calle activaban ellos mismos la aplicación, detectaban a los autos de Uber y los encerraban para amedrentarlos o llamar a la policía para que los detuviera. Durante esos días, el juego Pokemon Go había llegado a su máxima popularidad, por lo que esa práctica fue bautizada entre los taxistas como “salir a cazar Ubers”, en alusión a la caza de Pokemones que permitía ganar puntos en la aplicación.
Javier Pereira, el tachero de Twitter, recuerda que ese método de persecución generó divisiones entre los taxistas que estaban de acuerdo con “salir a dar vuelta coches” y los que estaban de acuerdo con la protesta pero preferían las vías legales: “Yo nunca estuve de acuerdo con eso. En un contexto de crisis, es entendible que si te echaron del trabajo, compraste un auto con la indemnización y tenés que comer vos o darle de comer a tus hijos tal vez decidís trabajar para Uber. Un trabajador no puede pegarle a otro trabajador”. Pereira, que pertenece a uno de los gremios de taxistas, participó en los cortes de calles y la legislatura porteña y en la entrega de petitorios al ministerio de Trabajo y de Transporte. “Yo como trabajador en regla necesito que el Estado, en principio, nos dé condiciones iguales a todos y las haga respetar. Yo no soy quien tiene que ir a buscar al que está ilegal. Pero sí quiero que el Estado lo haga cumplir”, dice.
Frente a los reclamos de ilegalidad, el argumento repetido de Uber en cada ciudad donde desembarca con su servicio es que los pasajeros tienen quejas respecto de los taxis tradicionales, sus precios y el trato de los conductores. En cambio, su servicio propone un trato más personalizado, informal pero a la vez amable, y autos en mejores condiciones. En un punto intermedio, están quienes sostienen que la opción no debería ser extrema: taxis tradicionales, sucios y caros versus ubers modernos, baratos y limpios. En favor de la empresa de Silicon Valley, su llegada a distintas urbes motivó el debate sobre sistemas de transporte que debían mejorar, en otros casos modernizarse y en otros recibir más controles por parte del Estado. La cuestión no es si la tecnología debe incluirse o no en el sistema de transporte, sino bajo qué condiciones.
De las limusinas a los escándalos legales
Garrett Camp y Travis Kalanick fundaron Uber Technologies Inc. en 2009 en San Fracisco, California. Kalanick quedó luego como referente de la compañía que en 2017 llegó a operar 450 ciudades de 73 países. Y él, cinco años después, ya estaba en la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos con una fortuna de 6 mil millones de dólares. En un mes habitual de 2016, 40 millones de personas ya viajaban en un Uber alrededor del mundo. Sus conductores hacían 7,8 mil millones de kilómetros, el equivalente a 35 viajes entre la Tierra y Marte. De cada uno se esos viajes que se realizan a través de su aplicación, Uber se queda con un mínimo de 25 por ciento de ganancia. Desde su creación, la compañía basa su éxito en una aplicación móvil que conecta a pasajeros con conductores de vehículos, a los que llama “socios”.
En sus inicios la empresa no estuvo pensada para el público masivo, sino para dar un servicio a quienes querían alquilar limosinas desde su teléfono en la rica bahía de San Francisco. La idea era apretar un botón y tener un auto (o un helicóptero, eventualmente) esperando en la puerta de casa. Con varios rediseños más, esa tecno-magia sigue siendo la clave del negocio de Uber, que luego creció desde la exclusividad de los BMWs, Mercedes y Lincolns a otros autos urbanos y a servicios de autos compartidos (Uber Pool). Desde fines de 2016 la compañía también opera coches autónomos (sin conductores humanos) en ciudades como Pittsburgh y San Francisco.
En América Latina, Uber desembarcó en Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y México, entre otros países. En este último y en Argentina la empresa enfrentó los debates más intensos, cuando las autoridades y los sindicatos cuestionaron sus prácticas respecto de las leyes de tránsito, sus maniobras impositivas y sobre las condiciones laborales que propone a los trabajadores.
En Buenos Aires, dos meses después de su arribo, el 20 de abril, los taxistas realizaron más de 25 cortes en calles pidiendo la prohibición de la empresa por amenazar sus puestos de trabajo. Unos días antes, el 13 de abril de 2016, la Justicia había ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que “de modo inmediato” arbitrara las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrollara la compañía Uber “o cualquier sociedad bajo ese nombre y tipo de actividad”. También, se propusieron otras medidas, como el bloqueo técnico de la aplicación con intervención del organismo regulador de las telecomunicaciones (que no prosperó debido a la complejidad para su aplicación) y el económico, a través de las tarjetas de crédito (que sí quedó efectivizado para los ciudadanos argentinos). Sin embargo, la empresa no suspendió sus operaciones en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En abril de 2017, un juzgado porteño dictó la primera condena de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir a uno de los 4 mil choferes de la empresa estimados para ese año, por “uso indebido del espacio público” y “ejercer ilegítimamente una actividad que infringe el Código Contravencional”, castigados en los artículos 74 y 83 del Código. Al conductor también se le impidió manejar cualquier vehículo por dos meses, tras una investigación que comenzó cuando se lo multó en un control de tránsito del gobierno porteño por manejar “transporte ilegal” (Uber). En el juicio luego se comprobó que el chofer, de iniciales G.E.D.M., había recibido pagos de Uber por medio de la firma Payment S.R.L., por prestar servicios de socio conductor. En declaraciones al diario La Nación, el fiscal de la causa, Martín Lapadú, dijo: “Es la primera condena a un chofer de Uber con penas de arresto e inhabilitación para conducir por realizar actividades lucrativas en espacio público sin autorización y excederse en el límite de la licencia de conducir. De esta forma, queda afirmada en una sentencia condenatoria la ilicitud de las conductas de los choferes de Uber”. Y luego agregó que los choferes podían pedir un juicio abreviado en caso de estar imputados por trabajar para la empresa, pero que el dinero que habían recibido de parte de ella podía ser confiscado en el proceso. Previamente, la Fiscalía General de la Ciudad ya había conseguido fallos para bloquear la aplicación y la prohibición del cobro mediante tarjetas de crédito locales. El fiscal consideraba que esas medidas serían “determinantes para la no continuidad de Uber” y que, de continuar, la empresa incurriría en una “desobediencia pasmosa” al no acatar una orden de la Justicia.
En noviembre de 2017, un informe de la oficina de recaudación de impuestos de Buenos Aires determinó que durante su primer año de operaciones, la empresa había evadido más de un millón de pesos (equivalentes a unos 55 mil dólares) y recaudado 69 millones (casi 3 millones de dólares), “que habrían sido transferidos fuera del país a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos evadiendo impuestos que debería tributar en la Ciudad”. Como consecuencia de esa investigación, la Justicia intimó a los responsables locales de la empresa a pagar la deuda. Mariano Otero, CEO de Uber en Argentina, fue imputado por evasión tributaria agravada. Según la acusación, la empresa había evadido 1.044.659 pesos en impuestos. Tanto en esa causa judicial como en las otras iniciadas contra la empresa, ninguno de sus responsables locales habían llegó a la pena de prisión efectiva. Sin embargo, por iniciativa del fiscal Lapadú en diciembre de 2017 se le prohibió salir del país al CEO local de Uber. La misma medida fue tomada días después para los propietarios de una serie de sitios de apuestas clandestinas alojados bajo distintas variantes del nombre Miljugadas.com (Miljugadas.com, Miljugadas1.com, Miljugadas2.com y Miljugadas55.com), que también fueron bloqueados. Para la justicia argentina, la corporación de Silicon Valley mereció el mismo trato que los sitios de apuestas locales manejados desde una oficina en Oberá, Misiones.
Probablemente Uber sea el peor ejemplo de las grandes empresas tecnológicas que dominan el mundo. Su relación con la ley en los distintos países donde opera es uno de los problemas más graves que tiene. Pero también lo fueron denuncias reiteradas de sexismo dentro de la empresa. En febrero de 2017, la ingeniera Susan Fowler, ex empleada de la compañía, realizó un posteo en su blog con el título de “Reflexionando sobre un año muy muy extraño en Uber”. En su escrito denunció que un superior la acosó para que tuviera sexo con ella y, cuando denunció ese hecho ante el departamento de Recursos Humanos de la compañía, fue descubriendo que la práctica no solo era habitual en la empresa sino que era recurrente como cultura en otros equipos y con otras mujeres. Fowler insistió y, a partir de su reclamo, Uber contrató a dos de los bufetes de abogados más caros de Estados Unidos para realizar investigaciones en profundidad sobre el tema. En julio de 2017, el estudio Perkins Coie emitió un informe en el que afirmaba que se habían recibido 215 casos de acoso sexual, intimidación, represalias y discriminación hacia las mujeres, y que 47 de esas denuncias habían sido comprobadas. El resultado fue el despido de 20 empleados, otros 31 fueron puestos “en capacitación” y 7 recibieron una “advertencia final”. Otras 57 denuncias seguían en revisión y 100 habían sido descartadas. Fowler renunció un año después, pero, además de generar un amplio debate sobre la cultura machista en Silicon Valley, sus revelaciones iniciaron una serie de sucesos que terminaron con la salida de varios ejecutivos de la empresa y tiempo después la salida del propio Kalanick.
La compañía también enfrentó escándalos por utilizar programas de espionaje contra autoridades de lugares en donde desplegaba sus operaciones, entre ellas las de ciudades como Boston, París y Las Vegas y de países como Australia, China y Corea del Sur. A través de la herramienta informática de espionaje Eyeball, Uber estableció un complejo sistema para evadir a funcionarios que se acercaban a sus autos o querían subirse a uno de sus vehículos para controlar si tenía sus papeles en regla. Eyeball recopilaba la geolocalización desde la que se solicitaba un auto de Uber y chequeaba si ese lugar era sede de alguna oficina de gobierno de la ciudad. También, analizaba las tarjetas de crédito utilizadas para pagar los viajes, para cruzarlas con las asociadas a instituciones públicas. Y también verificaba que los números de teléfonos desde donde se solicitaban los autos no estuvieran registrados entre los contratados para funcionarios públicos por las compañías operadoras del servicio. Si estos datos eran positivos y el usuario era identificado como una autoridad, se le mostraba una versión falsa de la app en su pantalla, autos que realmente no estaban en la zona o se cancelaba el viaje si ya estaba en marcha. La operación, que se realizaba violando los términos del servicio de Uber, fue revelada tras una investigación del New York Times en 2017, donde se demostró que la empresa de Silicon Valley realizaba esta práctica desde 2014. Uber respondió que Eyeball era un mecanismo que la empresa había desarrollado para proteger a sus conductores, detectando perfiles de pasajeros potencialmente violentos, empresas o taxistas competidores. Funcionarios de distintos países y ciudades -de Portugal a Holanda, de Portland a Austin- declararon su rechazo a la práctica y en algunas ciudades el revuelo contribuyó a echar a Uber definitivamente o a hacer que los funcionarios tomaran la decisión de generar sus propias aplicaciones de transporte.
También acorralada por investigaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Uber aceptó que accedía y monitoreaba los datos de los conductores y usuarios desde 2014, con el argumento de “mejorar su producto”. Frente a la Comisión, la empresa de California aptó que recopilaba los datos de manera permanente, incluso sin mantener una política de seguridad adecuada, lo que ponía en riesgo la seguridad de sus usuarios. Entre esa información que acumulaba sin permiso estaban los números de seguridad social de sus pasajeros, los viajes detallados, direcciones, fotos de perfil y números de cuentas bancarias, entre otros. Ex empleados de la empresa incluso declararon que usaban la base de datos de Uber para espiar los viajes e información de políticos, de ex parejas y hasta de celebridades como la cantante Beyoncé.
Las denuncias se sumaron a los reclamos colectivos que comenzaron a llegar por parte de los conductores por las modificaciones unilaterales que la empresa realizaba de las tarifas a su conveniencia. Una de las quejas ocurrió cuando los choferes denunciaron diferencias entre las tarifas que pagaban los usuarios y el dinero que luego recibían por parte de la empresa. Los cambios arbitrarios y la opacidad del manejo de las tarifas por parte de la empresa fueron el primer blanco. Pero luego se implementó, también sin comunicarlo a los “socios”, un nuevo sistema llamado “precio basado en la ruta” que analizaba patrones de millones de datos de los usuarios para determinar cuánto cobrarles, según lo que estuvieran dispuestos a pagar. La investigación fue revelada por la revista Bloomberg Technology y se sumó a la lista de manejos espurios de Uber.
Durante 2017, las acusaciones, investigaciones periodísticas y escándalos se sumaban mes a mes. La junta directiva de Uber comenzó a realizar cambios para mejorar su imagen, hasta que en agosto de 2017, incapaz de defenderse de las denuncias y luego de un período de vacaciones, Travis Kalanick se vio obligado a dar un paso al costado y renunciar como Director Ejecutivo de la firma.
Dara Khosrowshahi, un iraní-norteamericano proveniente de una familia millonaria que había dirigido la mega plataforma turística Expedia durante más de diez años, se hizo cargo de la herencia. El nuevo CEO, que también ocupaba una silla en la junta del New York Times, realizó su primera presentación en un territorio familiar, entrevistado por Andrew Ross Sorkin, periodista estrella en temas de tecnología y negocios del diario. De saco, jeans ceñidos y medias bordó, Khosrowshahi ocupó la silla de diseño blanca y miró a los ojos a Sorkin para dejar en claro que la nueva empresa, a la que comenzó a llamar “Uber 2.0”, tendría una cultura corporativa muy distinta a la de su predecesora. “La cultura estuvo mal, la forma de relacionarnos con los gobiernos también, la junta asesora tomó una dirección equivocada. Creo que ganar a veces da excusas para hacer las cosas mal”, dijo en referencia al pasado de la empresa, y prometió cambiar completamente el rumbo de la compañía. “Si el producto es bueno, creo que puede dar mucho trabajo, pero con el liderazgo adecuado se puede reconstruir una compañía y llevarla por un mejor camino”.
Con todas sus violaciones a la ley y escándalos en su contra, ¿sigue siendo Uber un buen producto? ¿Fue su conducta errada consecuencia de su éxito desmedido o parte de una estrategia en la que un nuevo CEO resolverá, con otra gran inversión de marketing en sus manos, los “errores” del anterior líder? ¿Qué supone la cultura de las grandes plataformas para las sociedades, la economía y los gobiernos?
Comparada con las otras grandes compañías de Silicon Valley, Uber quizás sea la de conductas más erráticas. Seguramente, su destino de dominio no alcance tanto como el poder de Google, Facebook o Amazon. Pero nos permite ver cuatro problemas a los que las sociedades, la economía y la política se enfrentan con la llegada y el crecimiento de este tipo de empresas.
El primero se deriva de la tecnología, pero tiene impacto en toda la sociedad. Lo que nos venden como “economía colaborativa” en realidad son grandes empresas y plataformas que practican extractivismo de datos, evasión de impuestos y una forma monopólica de economías. Las plataformas, como monopolios modernos, están lejos de la “colaboración”. Al contrario, son empresas que concentran grandes mercados y generan desigualdad.
El segundo son los cambios que tienen sobre el empleo, en un momento de la historia donde además estamos viviendo una transformación de este factor, flexibilización y el temor frente a la amenaza de los “trabajos del futuro”, la automatización o la robotización que nos dejarán sin nuestras “antiguas formas” de ganarnos la vida.
El tercero es el modelo financiero, cómo tributan y cómo estas empresas, aun cuando generan grandes ingresos, fugan dinero a paraísos fiscales a través de empresas offshore. Es decir, profundizan la desigualdad.
El cuarto, y quizá el más importante, es cómo estas plataformas jaquean a la política y al rol del Estado. Los funcionarios y gobiernos no sólo se enfrentan a nuevas cuestiones regulatorias que tienen que resolver con creatividad, sino que tienen que hacerlo desde un poder estatal desacreditado frente a las grandes inversiones de marketing de las plataformas.
Es más lo que los Estados no se están poniendo a pensar (o a defender) sobre la tecnología que lo que las empresas privadas “hacen mal”. Está visto que las empresas (en el caso de Uber, muy claramente) sólo avanzan allí donde el Estado no pone límites.
Cómo se resuelva este tema también tiene que ver con la política del futuro. Demostrará si las redes también van a ser una forma de organización o sólo serán un medio de extracción de riqueza.
Las plataformas: ¿Colaboración o extracción?
Si las plataformas son las fábricas de la era de las redes, es lógico que su impacto sobre las relaciones laborales nos esté enfrentando a nuevas preguntas que los gobiernos, las empresas y los sindicatos tienen que resolver en el futuro cercano. Al ser globales y atravesar todo tipo de países –cada uno con sus regulaciones-, comprender su impacto y cómo regularlas hoy es fundamental en términos de distribución del ingreso, de justicia y de equidad.
El primer problema es que aun cuando las empresas de plataformas se llaman a sí mismas “economías colaborativas”, está claro que no lo son, sino que utilizan ese término como un marketing positivo. Las plataformas como Uber son, en realidad, compañías tradicionales que utilizan internet para intermediar y extraer las ganancias de muchos individuos conectados. No generan nada parecido a relaciones sociales de colaboración. Mientras respeten sus condiciones y ganancias, las personas pueden salir y entrar de una plataforma-negocio cuando quieran.
“Un término como ‘plataforma’ no cae del cielo. Se extrae del vocabulario cultural disponible por partes interesadas con objetivos específicos y se masajea cuidadosamente para tener una resonancia particular”, advierte Tarleton Gillespie, profesor de Comunicación de la Universidad de Cornell, en su artículo “Las políticas de las plataformas”. Como ejemplo, señala el caso de YouTube, una plataforma de entretenimiento que se parece más a los medios tradicionales de lo que le gustaría admitir. “Al igual que con la radiodifusión, sus elecciones sobre qué puede aparecer, cómo está organizado, cómo se monetiza, qué se puede eliminar y por qué, y qué permite y prohíbe la arquitectura técnica, son todas intervenciones reales y sustantivas en los contornos del discurso público. Plantean los dilemas tradicionales sobre la libertad de expresión y la expresión pública, y algunos sustancialmente nuevos, para los cuales hay pocos precedentes o explicaciones”. Aunque suponen problemas nuevos, Gillespie señala que al adoptar sin críticas el discurso de las plataformas también adoptamos la idea de que ellas son neutrales y abiertas, y mejores que los modelos anteriores. Pero no lo son.
Los casos de Uber y Airbnb se encuentran entre los que más buscan utilizar en su favor la “confusión” entre economías colaborativas y plataformas. “Se dice que Uber es ‘economía colaborativa’ o sharing economy, cuando en realidad su funcionamiento se diferencia claramente de este fenómeno”, dice Mariana Fossatti, socióloga uruguaya especializada en tecnologías. “La economía colaborativa funciona entre pares (es P2P, peer-to-peer, como la arquitectura de las redes de intercambio de archivos que hicieron popular el término) y, si bien puede ser facilitada por plataformas, no depende de una empresa intermediaria. Por ejemplo, para compartir viajes existen comunidades de encuentro entre viajeros y conductores con espacios libres en su coche que coinciden en un mismo camino. Existen plataformas como BlaBlaCar, en España, y Tripda o Voy a Dedo, en Uruguay, que facilitan esta conexión”.
¿Cómo sería Uber si fuera un proyecto verdaderamente cooperativo? Probablemente, dice Fossatti, se adaptaría a la realidad de cada ciudad, “ya sea por el sector del transporte, por los gobiernos locales o por redes autónomas de personas, o quizá por un convenio entre las tres partes”. Y agrega: “Sería una hermosa posibilidad de debatir públicamente sobre movilidad y llegar a nuevas políticas en beneficio de todos. Pero no es el caso. Uber desembarca en cada ciudad con estrategias de presión sumamente agresivas ocultas tras el marketing de su slogan ‘Uber Love’. Incluso, una vez instalada la empresa en un territorio, se han reportado prácticas desleales contra los competidores directos que no tardan en llegar: los ‘uber baratos’, como Lyft”.
Fossatti señala que una plataforma como Uber tiene impacto en el transporte de toda la ciudad a través de un algoritmo, que creemos que responde a la oferta y la demanda, aunque no es transparente. Está claro que si la empresa decide sobre esas cuestiones, es simplemente otro servicio privado en búsqueda de su mayor ganancia, y no una forma cooperativa de resolver la cuestión del transporte. “La emergencia de la sharing economy en las ciudades no debería imponernos un nuevo mega-intermediario. ¡Esto es todo lo contrario al sharing! Pero si se disfraza de sharing adquiere la capacidad de evadir impuestos y responsabilidades, diciendo que ‘solamente’ brinda un servicio de ‘comunicación’ entre prestadores y clientes”, escribe en el periódico uruguayo La Diaria. Como activista de la cultura del compartir, Fossatti trabaja en generar proyectos que sean verdaderamente colaborativos; por eso, no sólo cree sino que también sabe que se pueden fomentar alternativas de transporte con la ayuda de la tecnología, pero que supongan trabajadores menos explotados, sistemas que respeten la privacidad de los usuarios y regulaciones que consideren no sólo la ganancia privada sino el beneficio social.
El activista español Rubén Martínez Moreno, investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, también advierte sobre los intentos del capitalismo de plataforma por maquillarse como “economía colaborativa”. “No les interesa saber si la gestión es más o menos democrática, si se cierran o abren los datos y quién los explota, si se reparte equitativamente la riqueza producida, si se fiscaliza la actividad económica y ni mucho menos conocer el impacto social y territorial de su actividad”, escribe en la revista Contexto y Acción. Martínez Moreno alerta sobre el discurso de las grandes compañías que hablan de “toda esa colaboración social que produce economías más sostenibles y justas” mientras promueven, por ejemplo, modelos de trabajo sin protección para los trabajadores. Qué es, más bien, eso que hacen las grandes plataformas, se pregunta. La respuesta la encuentra en algo que, hace un siglo y medio, ya había estudiado Karl Marx: extraer beneficio privado de la cooperación social. “Dicho fácil: 12 obreros trabajando de manera coordinada durante una jornada laboral producen mucho más que un obrero trabajando 12 jornadas laborales. Ese plan disciplina la cooperación para hacer la producción más rentable para el empresario”, dice, y está claro que podemos ver, en muchas compañías “modernas e innovadoras” un plan en el que la cooperación produce un gran beneficio, pero nada novedoso, sino que se trata de un eufemismo mediado por tecnología para algo que ya conocíamos: trabajar mucho para que otros ganen.
Como promotor de proyectos de innovación y colaboración ciudadana, él también sabe que existen otros modelos genuinamente cooperativos. Pero para llegar a ese beneficio colectivo señala que, justamente, existieron los Estados de bienestar, que podían entenderse como los que garantizaban el pacto entre los que más acumulaban y lo que tenían menos, e incluso funcionaban para arbitrar el reparto de los beneficios del trabajo y las condiciones en las que se generaba la riqueza. Es decir, se trata de politizar mucho más el problema, y no de sacar la política del medio. No hay riqueza social sin política. Sino, el supuesto “plan colaborativo” se salta de pensar en el “plan público”.
Pero como dice una de las máximas de la política, el poder no es un absoluto, sino una relación. Y para cambiar las cosas se necesita atravesar luchas sociales que transformen las relaciones. Entre esos conflictos, el trabajo es una de las cuestiones que está cambiando a partir de las plataformas tecnológicas, pero no solo debido a ellas.
El trabajo del futuro: ¿Flexibilidad o nueva esclavitud?
“Economía gig: ¿cómo pedirle aumento o protestar contra un algoritmo?”, dice una nota del diario La Nación que se pregunta por las consecuencias de las plataformas en las nuevas relaciones laborales. ¿Cómo protestar si una empresa tecnológica que intermedia en nuestro trabajo baja las tarifas de forma arbitraria o cambia los términos y condiciones?
Con las plataformas como mediadoras de nuevos tipos de relaciones laborales aparecen conflictos novedosos a resolver. En realidad, no son los algoritmos ni la economía gig (basada en empleos puntuales e intermitentes y no ya en los puestos permanentes de la era industrial) los que comienzan a definir las tarifas o las condiciones para los trabajadores. Son los mismos dueños de las empresas que antes las fijaban. Sin embargo, aunque ejercen el mismo poder, hoy no son tan visibles, escondidos detrás de las líneas de código y el marketing de sus plataformas.
Son las personas y no las máquinas las que siguen tomando las decisiones. Pero más allá de esto, las plataformas están efectivamente transformando las relaciones laborales.
Durante el siglo XX vivimos un contrato social. El Estado era el mediador entre capital y el trabajo. Junto con los sindicatos, proveía cobertura y protección a los trabajadores y una redistribución entre renta y mano de obra a través de salarios mínimos y acuerdos colectivos. Ese pacto social de la era fordista está cambiando. Pero, a pesar de que las tecnologías aceleraron los procesos de producción, hicieron a algunos de ellos muchos más baratos, las ciencias, la inteligencia artificial y la big data progresa, la desigualdad en el ingreso aumenta. Como explica la doctora en innovación Francesca Bria, actualmente Jefa de tecnología e innovación digital del Ayuntamiento de Barcelona, “las nuevas generaciones se sienten cada vez más excluidas, las vidas están cada vez más atravesadas por una economía financiera donde vivimos endeudados, los salarios bajan y, en medio de esa situación, la gig economy nos propone alternativas laborales, sólo que sin los beneficios de los trabajos de las últimas seis o siete décadas”.
En ese contexto, las plataformas ofrecen opciones de trabajo flexibles, temporales o por proyectos, que prometen nuevas oportunidades de empleo en un panorama de cambios. Pero con una diferencia respecto del esquema anterior: la idea es que nosotros nos adaptemos a ellas y que incluso encontremos positiva la libertad de esos trabajos más dinámicos, sin la cara de un patrón a la vieja usanza. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa libertad, combinada con los menores salarios, se transforma en tener que trabajar hasta las 12 de la noche, en la disponibilidad constante a través de aplicaciones o trabajar en los horarios de mayor demanda para lograr mejores ingresos?
El salto de modernidad puede transformarse también en un retroceso sobre derechos conquistados en el pasado.
Las plataformas tienen incluso manuales de marketing y comunicación diseñados con neologismos que evitan hablar de relaciones de trabajo, para luego evitar demandas laborales. Según reveló el diario Financial Times, la plataforma de entrega de comida rápida británica Deliveroo (que conecta a personas con motos o bicicletas para recoger pedidos de bares o restaurantes y entregarlos a los clientes), diseñó su decálogo luego de sufrir algunos reclamos por parte de los empleados, que se quejaban de que el algoritmo los obligaba a trabajar en horarios pico por menos dinero, y de recibir demandas por accidentes. En vez de empleado, trabajador o colaborador, sugerían decir “proveedor independiente”; en vez de trabajar turnos, decir “contar con “disponibilidad””; en vez de ausencia sin permiso, usar “inactividad”; en vez de evaluación de desempeño, “normas de prestación de servicios”; en vez de salario, ganancia o pago, elegían “honorario”; en vez de precio o tarifa por entrega, “cuota por entrega”; en vez de solicitud de ausencia o descanso, preferían el complicado “notificación de indisponibilidad”; en vez de uniforme, usaban “kit, equipamiento o ropa brandeada” (de brand, marca); en vez de oficina de contrataciones, “centro de proveedores”; en vez de trabajar “para” Deliveroo, trabajar “con” Deliveroo; en vez de flota de conductores, “comunidad de ciclistas”; en vez de despido o renuncia, preferían “terminación contractual”.
El trabajo flexible y precarizado -al cual las plataformas tecnológicas contribuyen, aunque las precede- está aumentando en el mundo. Según un estudio del Banco Mundial, en 2013 había 48 millones de trabajadores registrados en alguna de las plataformas que permiten contratar servicios a proveedores individuales y el número está en ascenso. Para 2020, se prevé que el 40 por ciento de los trabajadores estadounidenses sean “contratistas independientes”. En Estados Unidos, entre 2012 y 2014 la cantidad de trabajadores “independientes” en transporte creció un 45 por ciento, contra el 17 por ciento del crecimiento de ese sector en los empleos en relación de dependencia. En Gran Bretaña, según el sitio de chequeo periodístico Full Fact, los freelancers ya son alrededor del 15 por ciento de la fuerza laboral, una tendencia que empezó a crecer desde hace diez años, cuando Uber todavía no existía.
Los optimistas de esta tendencia sostienen que alejarse de los empleos estables y en relación de dependencia tiene relación con la posibilidad tecnológica de trabajar a distancia y por objetivos, sumado a que para las nuevas generaciones tener una carrera profesional ya no es un objetivo importante en la vida. También afirman que la posibilidad de disponer de horarios más flexibles otorga tiempo libre para desarrollar otras actividades.
Pero la precarización creciente del trabajo no es responsabilidad única de las empresas tecnológicas concentradas. Las relaciones laborales están viviendo un proceso más general de transformación.
En un informe preparatorio para su centenario en 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que se perdieron 30 millones de empleos a partir de la crisis financiera de 2008 y admite que podrían llegar a unos 200 millones a nivel mundial. El organismo proyecta que de aquí hasta 2030 se sumarán 40 millones de personas por año al mercado laboral, que necesitarían 600 millones de nuevos puestos de trabajo para vivir. Pero que solo una de cada cuatro personas empleadas hoy lo hace con un trabajo full time y estable, y la tendencia es que quienes se incorporan al mercado laboral –en todos los rincones del planeta- lo hacen bajo distintas modalidades de trabajo precario.
El reemplazo de algunas tareas o puestos de trabajo por las máquinas es otro factor de preocupación. Foxconn, la fábrica más grande del mundo (productora del iPhone de Apple, entre otros), que emplea a más de un millón de trabajadores en China, ya está instalando 10 mil robots por año en sus plantas. Amazon tiene 15 mil robots en sus centros de distribución. Al mismo tiempo, las empresas tercerizan hacia sus propios clientes el trabajo que antes hacían humanos. Por ejemplo, los call centers que antes atendían personas se sustituyen por sistemas automatizados y los cajeros de supermercado dejan su lugar a máquinas autoservicio. En la cadena de supermercados Tesco de Gran Bretaña el 80 por ciento de las compras ya se hacen por esa vía.
La tendencia que es clara: la inteligencia artificial y las máquinas reemplazarán o desplazarán crecientemente las tareas repetitivas y rutinarias. Según el economista especializado en tecnología Brian Arthur, esta economía en la que las computadoras hacen negocios con otras computadoras reemplazará, hacia 2025, el trabajo de alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo. Investigaciones recientes indican que el 35 por ciento de los trabajos en Gran Bretaña, e incluso más en Estados Unidos, corren el riesgo de ser automatizados.
La otra evidencia es que se están destruyendo más trabajos de los que se crean, mientras los gigantes tecnológicos obtienen ganancias enormes. Al mismo tiempo, los trabajadores poco calificados son empujados hacia el sector de servicios de la economía, con bajos salarios o trabajos temporarios en ventas, restaurantes y transporte, hotelería y cuidado de niños y ancianos.
¿Cuánta responsabilidad le cabe a la tecnología en la pérdida del trabajo? Una parte. En La segunda era de las máquinas, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee señalan que, efectivamente, el salto tecnológico está destruyendo más trabajos de los que crea. Sin embargo, en ese libro, considerado central en las discusiones sobre el cambio en el empleo y rankeado entre los best-selles del New York Times, advierten que el mayor problema lo está creando la desigualdad económica y no la tecnología. A partir de ese argumento, los autores dedican un capítulo entero a explicar que las grandes empresas de plataformas tecnológicas, al quedarse en posiciones monopólicas, dejan poco espacio para el crecimiento de otros jugadores del mercado. Por lo tanto, crean desigualdad y no contribuyen a generar oportunidades económicas para el resto de la sociedad.
La tecnología, en sí misma, no produce la reducción del trabajo. Salir a romper las máquinas no será la solución. “Al echarle la culpa a la tecnología lo único que hacemos es repetir un triste capítulo de nuestra historia. Al fin y al cabo, ya una vez reaccionamos ante la explotación destruyendo las máquinas y no conseguimos mucho”, escribe la periodista alemana Mercedes Bunz, haciendo referencia al movimiento ludita que, hacia 1800, congregó en Europa a obreros que rompían artefactos durante el nacimiento del capitalismo industrial.
Aunque las máquinas transformen las condiciones en las que se realiza el trabajo, lo que convierte a las personas en mano de obra barata es la avaricia de los antiguos pioneros industriales o de los mega empresarios de las plataformas tecnológicas. La innovación no es el problema, sino que unos pocos sean dueños de ella y el resto tenga que adaptarse a sus modelos de negocios y algoritmos. Si lo pensamos bien, sugiere Bunz, más que la mala fama de las tecnologías, lo que permanece es la codicia de los empresarios.
Despejado el dilema de las máquinas, resta preguntarnos si los gobiernos pueden hacer algo para que el cambio no afecte tan desigualmente a las personas.
Con los sistemas de seguridad social en crisis y con políticas sociales de austeridad, el salario universal se plantea como una solución. La idea de un ingreso común a todas las personas que funcione como una asistencia social durante este momento de nuevo cambio tecnológico es propuesta tanto desde la izquierda radical como desde el neoliberalismo. Una de las funciones de ese salario común sería incluso constituirse en un sostén básico mientras las personas se vuelven a capacitar en las nuevas tecnologías.
Los mismos dueños de las grandes tecnológicas que hoy generan la desigualdad están a favor de esta idea. “Para Silicon Valley, el salario básico es una herramienta de protección para la gente que perderá su trabajo a causa del cambio tecnológico y al mismo tiempo, una forma de volver a un Estado austero que elimine la burocracia previsional”, explica Francesca Bria. “Google.org es una de las fundadoras de un experimento que proveerá a 6 mil kenianos de un ingreso básico durante una década. Y Combinator, una de las empresas aceleradoras de startups más influyentes de Silicon Valley, está desarrollando un proyecto sobre salario básico con una prueba piloto en Oakland”. También hay países que están experimentando con distintas variantes el sistema, como Canadá, Finlandia, Holanda y Suiza.
Sin embargo, desde una perspectiva crítica al neoliberalismo, muchos señalan que estas ideas serían sólo un paliativo, ya que sin un cambio en la distribución real de la economía de mercado la renta seguiría yendo a las grandes corporaciones. Tampoco está claro todavía quién tendría que pagar por ese salario universal: si serían los propios Estados o se implementaría a través de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas.
Tal vez la solución requiera cambios estructurales. En vez de un salario universal que funcione como paliativo, un camino más sustentable sería cobrar más impuestos a las empresas tecnológicas, a sus esquemas financieros que las nutren y atacar a los paraísos fiscales por donde evaden impuestos. De esa forma, una mejor distribución estaría más cerca. Para que eso suceda, los funcionarios, es decir, la política, tiene que volver a confiar en su poder por sobre la economía. Incluso volver a pensarse a sí mismos como los verdaderos innovadores y dueños del futuro.
Los gobiernos: ¿obedientes o creativos?
Juan José Méndez es secretario de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. “Juanjo”, como lo llaman desde su infancia en Ciudadela, cumplió el sueño de su padre (obrero y delegado sindical de Fiat, luego dueño de una metalúrgica) y se recibió de Economista en la Universidad Católica Argentina. Méndez trabajó como periodista económico en Bloomberg y más tarde abrió su consultora de comunicación financiera, donde conoció al actual ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Luego de trabajar con él y ganar su confianza, llegó a su puesto actual como máximo responsable del transporte porteño.
Méndez es parte del equipo de trabajo del PRO, un partido de gobierno que encuentra en el discurso de la innovación tecnológica un aliado para promover sus políticas. Junto con sus equipos técnicos ya está pensando cómo adaptar la ciudad a la llegada de los vehículos autónomos, cómo mejorar el intercambio de información con aplicaciones de tránsito como Waze y cómo aplicar sistemas de reconocimiento de patentes para controlar a los taxis. Pero ante la sola mención de la empresa Uber, el funcionario es categórico: la compañía es nociva para la Ciudad. Para él, el problema no es la tecnología, sino cómo congeniar los intereses económicos de las empresas con el beneficio social de las políticas.
Antes del lanzamiento de Uber en Buenos Aires, Méndez recibió la visita de Carl Meacham, un lobista de la empresa y ex asesor republicano en el Senado de Estados Unidos. “Tuvimos una reunión muy cordial. Le explicamos las reglas de la Ciudad y nos dijo que iba a recomendar a la compañía cumplir con todas las leyes. Pero tres meses más tarde la empresa comenzó a operar sin cumplir con nada. Ahí empezó el problema”. Desde el inicio de las operaciones de Uber en territorio porteño, la secretaría a cargo de Méndez fue tajante en su decisión. “Uber hizo todo de manera ilegal: no pagó impuestos, no cumplió con los controles a los conductores, no operó con licencias profesionales ni vehículos habilitados. En un mercado donde los otros conductores tienen esos controles y pagan impuestos, nuestra función es decir que así no se hace”.
Méndez habla tranquilo pero con firmeza. Se sirve un vaso de limonada y aleja su mochila mientras hace más lugar para descansar su espalda en el asiento de un bar moderno de Palermo.
̶Uber dice que es una plataforma colaborativa y una empresa tecnológica. Por eso, no necesita adecuarse a las leyes de tránsito de la Ciudad.
̶No. Economía colaborativa es otra cosa. Uber es una empresa que se lleva el 25 por ciento de la comisión del taxista y toma decisiones como dar de baja a un conductor ante una calificación negativa. Siempre piensa primero en la empresa y después en el resto. Eso no es colaboración.
̶ El director de Asuntos Regulatorios de Uber para América Latina dijo que cometieron un error en Argentina y que querían enmendarlo. ¿No tuvieron instancias de diálogo antes de llegar a la situación de enfrentamiento?
̶Por supuesto. Tuvimos varias reuniones. Nos decían lo mismo que en todo el mundo: “No somos un servicio de transporte, somos una plataforma tecnológica y bla bla bla”. Nosotros les decíamos cómo eran las leyes en Buenos Aires. Que dentro de la ley podían elegir cualquier opción, pero fuera de ella no íbamos a permitir nada. Si cometieron un error y quieren hacer las cosas bien, tienen que cambiar la conducta. Si no, es como pegarle a alguien y decir: “Ay, me arrepiento”, y volver a pegarle. Uber es una organización con problemas en el mundo, con denuncias de discriminación de género, maltrato laboral y espionaje a funcionarios. Podrán ser una empresa exitosa, pero eso no les da derecho a hacer las cosas mal.
̶Tenés una postura inclemente con la empresa.
̶Sí. Porque como funcionario público tengo que hacer cumplir las normas. Ellos quisieron dialogar ocupando la calle. Eso es extorsión. En Londres les quitaron la licencia. Si lo hizo el alcalde de Londres, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
̶¿Decís que Uber piensa que en Buenos Aires puede hacer cualquier cosa?
̶Claro. Con ellos parece que hay una discusión para países desarrollados y otra para países latinoamericanos. O que le tuvieran más miedo a la justicia francesa que a la argentina. Cuando los franceses les dijeron que los iban a meter presos dejaron de brindar el servicio hasta adecuarse a las normas. Acá pareciera que les da lo mismo. Tienen conductores imputados, condenados y una causa por evasión fiscal en la que están procesados. Y siguen diciendo: “Estamos arrepentidos, hicimos las cosas mal”. Sí, ¡pero no están haciendo nada para cambiar lo que hicieron!
Como funcionario, Méndez recuerda que desde el inicio de las relaciones Uber apostó a un manejo informal y secreto con el gobierno, pidiendo reuniones a escondidas para negociar las condiciones de su arribo. “Parecía que me estaba reuniendo con las FARC para negociar un cese al fuego. Un día me cansé de esos manejos y di la orden de que pidieran audiencia como cualquiera. Que no se saltearan también esa regla”. Sin embargo, en la misma época en que llegó Uber a la Argentina también lo hizo Cabify, una plataforma y aplicación de transporte fundada en 2011 en España, que hoy funciona mayormente en España, Portugal y América Latina. “A ellos les explicamos exactamente las mismas reglas y en tres meses ya eran una empresa de remises habilitada y legal para operar en el país. Lo cual demuestra dos cosas: que se pueden hacer las cosas bien y que no estamos en contra de la tecnología”.
Tras la llegada de Uber a Buenos Aires y las reuniones de su área con empresarios y gremios de taxistas, desarrolló una aplicación propia, BATaxi. “Estudiamos el tema en conjunto y nos pareció una oportunidad para introducir innovaciones en el sector y no para oponernos a la tecnología. Surgió la idea de crear una aplicación para vincular el pasajero con el taxista de manera transparente, que la desarrollara el Estado y que no tuviera un costo extra para el taxista”. Lanzada en enero de 2017, la aplicación está disponible para los 37 mil taxis con licencia de Buenos Aires, es de uso gratuito para conductores y usuarios de teléfonos Android y Apple, y permite pagar los viajes con medios electrónicos. De crecimiento lento pero sostenido, ya está instalada en los teléfonos de unos 15 mil conductores y en los primeros nueve meses se realizaron 78 mil viajes (el 68% fueron solicitados por mujeres y el horario más pedido es de 8 a 12 de la noche). Aun así, todavía el 79 por ciento de los viajes se toman directamente en la calle y sólo el 4 por medio de alguna de las aplicaciones disponibles (BA Taxi o las apps de las distintas empresas). Mientras tanto, el gobierno porteño está trabajando para modificar la ley que regula la actividad de los taxis con el objetivo de incluir otras las alternativas tecnológicas que puedan surgir en el futuro.
“Hoy estamos discutiendo cómo adaptar la ley de radiotaxi”, dice Méndez. “Buenos Aires no tiene que ser menos que Copenhague, donde tampoco dejaron entrar a Uber. ¿Dinamarca es retrógrado? No. Es un país que respeta las libertades individuales, promueve el emprendedorismo, la innovación. Pero además de eso, tutela el bien común. Bueno, en Buenos Aires yo también quiero eso”. Para Méndez, las alterativas de la tecnología tienen que ser aliadas en su objetivo: que el transporte funcione, sea fluido, que haya alternativas y que las calles no estén inundadas de autos. Otra de sus preocupaciones con Uber es que, según estudios en grandes zonas urbanas de Estados Unidos, la empresa no funciona para compartir viajes, sino que agrega, a largo plazo, más kilómetros realizados por vehículos particulares. Para una ciudad, eso significa más congestión, más accidentes, más contaminación; es decir, pérdida de tiempo y dinero para las personas.
En este caso, el gobierno de Buenos Aires demuestra que los Estados pueden trabajar con la tecnología y al mismo tiempo considerar las necesidades sociales, más allá de los intereses privados o particulares. O, al menos, teniendo en cuenta el interés de los ciudadanos además de fomentar la modernidad. En definitiva, sería absurdo pensar que con un celular conectado a internet en el bolsillo tuviéramos que seguir llamando a un taxi por teléfono. Sin embargo, eso no significa que cualquier oferta de tecnología sea provechosa. El Estado debe decidir dónde innovar y dónde poner los límites o las formas para incorporar lo técnico. Eso es posible si la política toma la iniciativa y su rol de mediadora de los distintos intereses: usuarios-ciudadanos, trabajadores, empresarios, compañías locales e internacionales.
El Estado emprendedor: Innovación y soberanía
Desde la perspectiva capitalista siempre se consideró que el sector privado es innovador, dinámico y competitivo, mientras que el Estado desempeña un rol más estático, interviniendo en el mercado tan sólo para subsanar los posibles fallos en el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, economistas como la italiana Mariana Mazzucato demuestran en sus investigaciones que el Estado es la organización más emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo. “Deberíamos preguntarnos quién se beneficia con los estereotipos del Estado como algo kafkiano y aburrido y del sector privado como su contraparte dinámica y divertida. Esa imagen caricaturesca del sector público como un ente haragán y burocrático nos ha llevado a concretar alianzas público-privadas muy problemáticas”, dijo, durante una visita a Buenos Aires, Mazzucato, fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Bien Público de la London Global University, elegida por la revista The New Republic como una de las pensadoras más importantes sobre la innovación. “Se considera que las empresas son las fuerzas innovadoras, mientras que al Estado se le asigna el papel de la inercia: es necesario para lo básico, pero demasiado grande y pesado como para ser un motor dinámico”, dice en su libro El Estado Emprendedor, donde alega que el Estado no sólo puede facilitar la economía del conocimiento sino que también puede crearla, de manera activa con una visión atrevida dirigida a un propósito.
Que los gobiernos se corran hacia un costado de la escena y dejen que las empresas decidan por ellos es una opción posible. Eso ocurre cuando el Estado no está convencido de su función y, como consecuencia, se ve capturado y sometido a los intereses privados. Cuando eso sucede los gobiernos se vuelven pobres imitadores de los privados en lugar de ocupar el lugar de ofrecer alternativas. O, si los funcionarios se ven a sí mismos como demasiado entrometidos o unos meros facilitadores del crecimiento económico en vez de socios más osados dispuestos a asumir riesgos que en general las empresas no quieren asumir. De esa manera, los gobiernos cumplen su propia profecía de subestimarse y quedan sepultados bajo el poder de las grandes empresas.
Hoy las grandes empresas del mundo son en su mayoría tecnológicas. Frente a ellas, los Estados pueden limitarse a desenrollar una alfombra roja, ofrecer una reverencia y dejarlas hacer a su gusto. Pero también tienen otra opción: convertir al Estado en un emprendedor. Para eso, la política debe tomar la delantera, ocupando su lugar de mediadora de intereses y al mismo tiempo teniendo la confianza (¡y la osadía!) de considerarse creativa y competente. Tanto o más que las empresas privadas.
La evidencia también lo demuestra: los gigantes de la tecnología apuestan a lo seguro. Lejos de arriesgar sus capitales, se nutren de inversionistas de riesgo y luego no reinvierten sus ganancias. En vez de destinar recursos a nuevas investigaciones o desarrollos realizan complejas operaciones financieras para desviar los fondos a cuentas offshore en paraísos fiscales. Con eso, no sólo evitan pagar impuestos en los países en donde ganan dinero, sino que también acrecientan las desigualdades, ya que utilizan a los países como lugares de donde extraen la riqueza, pero sin tributar por las ganancias.
Offshores y paraísos fiscales: Las armas del colonialismo tecnológico
En noviembre de 2015, tras cuatro años de operaciones y crecimiento vertiginoso, Uber abrió una nueva entidad financiera en Holanda llamada Uber International C.V. En las siguientes semanas, la empresa de San Francisco transfirió la propiedad de varias de sus subsidiarias internacionales a la empresa holandesa y firmó acuerdos para que sus ganancias se registraran en ese país. A su vez, Uber registró su casa matriz en las Islas Bermudas (llamada Uber BV). Esa sede, donde Uber tiene cero empleados registrados, fue utilizada por la compañía de Silicon Valley para hacer intercambios con la filial holandesa. Al ser socias, no debían pagar impuestos por transferencias entre ellas gracias a un acuerdo entre las leyes de ambos países. Con este mecanismo, Uber comenzó a realizar una maniobra financiera conocida como “sándwich holandés”, que sirve para evadir impuestos. La operación fue revelada por la revista Fortune, que publicó la investigación como tema de tapa en noviembre de 2015.
Cuando terminamos un viaje en Uber, nuestro pago viaja hasta la sede de Bermudas. Una vez recibido el dinero del usuario, la compañía isleña del Caribe le devuelve el 75 por ciento del dinero al conductor y se queda con una comisión del 25 al 30 por ciento. Descuenta sus gastos operativos y el resto es ganancia. Por esa acción, la filial de las Islas Bermudas de Uber recibe un 1 por ciento de beneficios. Lo demás, lo transfiere a la sede en Holanda en concepto de “regalías por propiedad intelectual”. ¿Por qué? Porque como el único activo registrado de Uber es una aplicación, sus beneficios entran en la categoría “propiedad intelectual”. En los Países Bajos, las regalías por propiedad intelectual están exentas de impuestos, por lo tanto, Uber se queda con todo el dinero, casi libre de impuestos, algo que no podría pasar si tributara en Estados Unidos, Europa, Argentina o México.
Además del “sándwich holandés”, las empresas tecnológicas también usan otro mecanismo de evasión fiscal: el “doble irlandés”. Consiste en enviar sus dividendos a Irlanda, el país con la menor tasa de impuesto a las ganancias de Europa: 12,5 por ciento. Si tributaran en la Argentina, por ejemplo, ese impuesto sería de casi el triple: un 35 por ciento. Google también recurre a mecanismos similares. “De acuerdo a informes de entes reguladores holandeses, la principal subsidiaria de Alphabet Inc. se ahorró durante 2015 unos 3.600 millones de dólares de impuestos a nivel mundial, luego de mover 15.500 millones en ingresos desde una filial holandesa hasta una empresa fantasma localizada en Bermudas. Desde 2005, el grueso de las ganancias no estadounidense que obtiene se traslada a Google Netherlands Holdings BV”, que al cierre de 2016 tampoco registraba empleados, según explicó el economista Andrés Krom en el diario La Nación.
Facebook tampoco se queda atrás en las operaciones de evasión de impuestos. Cuando leemos “Facebook también elige Irlanda para plantar su ‘cerebro’ en Europa” o “Conoce las oficinas de Facebook en Irlanda con un video en 360° de YouTube”, no sólo debemos leer que la empresa invierte en oficinas de diseño nórdico y centros de datos de última tecnología. Que esas “inversiones” estén ubicadas en Dublín o en Clonee (una pequeña localidad cercana a la capital irlandesa) no es casualidad. Es allí donde las enormes ganancias de la empresa rinden más, es decir, pagan menos impuestos.
Apple tampoco escapa a la lógica. De hecho, fue pionera en evadir impuestos con este mecanismo. En el documental Tax Free Tour, James Henry, economista e investigador de la Universidad de Yale lo explica con un ejemplo. La empresa de Cupertino, California, vende 20 millones de iPads al año, a 500 dólares cada uno, por una ganancia de 10 mil millones de dólares. Fabricarlos le cuesta entre 40 y 50 dólares de mano de obra en China, donde quedan 800 millones de dólares. ¿A dónde va el resto? Unos 2.200 millones se depositan en paraísos fiscales en concepto de propiedad intelectual. El margen de 6 mil millones de ganancias paga sólo 1,9 por ciento de impuestos en Estados Unidos, cuando allí también tendría que quedar el 35 por ciento en el fisco. “¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión? Como decía un político inglés, la diferencia es lo que mide el muro de una cárcel. En estas altas esferas del mundo empresario las barreras son muy flexibles”, ironiza Henry.
De Chipre a las Islas Caimán o a Amsterdam, la única razón por la que todavía se protege el esquema de las guaridas fiscales es porque evadir impuestos es una práctica establecida en el mundo de los grandes negocios. Y esto es una consecuencia de la hipocresía. “Debemos erradicar la pobreza”, es el rezo al unísono de gobernantes, empresarios y filántropos, escrito en los muy nobles Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sin embargo, el principal problema es la desigualdad. Y la evasión de impuestos no sólo la oculta sino que la profundiza. Los caminos para que los poderosos no paguen son redes complejas de sociedades que los investigadores especializados en temas fiscales o los periodistas de investigación desentrañan durante años, buscando hacer visibles unos manejos poco claros para el mundo de los bancos reales o incluso para los negocios virtuales. Pero, en definitiva, el sistema es muy obvio: “Es mirar todo el mapa del mundo, ver dónde se gravan más y menos los impuestos y diseñar un esquema para que tu dinero siga el camino por donde menos va a pagar. Por lo tanto, más que algo extraño, este sistema ya es parte del sistema económico convencional”, dice el analista de inteligencia empresarial inglés William Brittain-Caitlin en Tax Free Tour.
Según informó la Auditoría General de Estados Unidos en 2008, 83 de las 100 corporaciones más grandes del país tenían filiales en paraísos fiscales. En Europa, 99 de las 100 empresas más grandes “resguardaban” su dinero en estas cuevas oscuras exentas de control, según relevó la ONG Tax Justice Network. Lejos de promover la igualdad en el mundo, los grandes gigantes tecnológicos no sólo son ricos sino que trabajan para serlo cada vez más. Los paraísos fiscales son parte del esquema para perpetuar sus ganancias, no una parte menor ni excepcional. Cuando el mundo corporativo acusa al sistema político de corrupción, seguramente está perdiendo de vista que dentro de sus paredes tampoco existe la transparencia y menos aún la ética. La corrupción también es parte esencial de la “contabilidad creativa” de las multinacionales.
En la Argentina, Marcos Galperín, dueño de la plataforma de ventas online Mercardo Libre y uno de los unicornios nacionales (empresas tecnológicas valuadas en más de mil millones de dólares), también es adepto a los paraísos fiscales. En noviembre de 2017, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conocida como Paradise Papers demostró que el empresario “usó una offshore de Islas Vírgenes Británicas para invertir en agronegocios”. Según reveló la periodista argentina Emilia Delfino, Galperín integró Sur Capital Managers Land Investments Limited en las islas propiedad de Gran Bretaña, que garantizaban el secreto de sus integrantes. Sin embargo, la investigación de los Panamá Papers durante 2016 obligó al Reino Unido a exigir a las autoridades de su territorio de ultramar que revisen su política para que se pudiera acceder a los datos. El dueño de Mercado Libre no negó su participación en la sociedad, al mismo tiempo que, tras más de una década con residencia en Uruguay, al volver a Buenos Aires “casi no tributó impuestos personales, como ganancias, ante la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos)”. Al mismo tiempo, Galperín fue protagonista de una dispuesta con la AFIP, que le pidió devolver 500 millones de pesos en beneficios impositivos y laborales que había recibido acogiéndose a una ley que protegía a la industria del software aunque no le correspondía.
En noviembre de 2017, a pocos días de haber integrado el consorcio de empresas fundadoras de la Cámara de FinTech (financieras tecnológicas) de Argentina, Galperín pidió un crédito al Banco Nación por 4 mil millones de pesos. Es decir, que mientras su compañía crecía dominando el sector como plataforma de ventas y banco online (a través de su sistema Mercado Pago) más importante del país, el CEO recurría al banco de bandera nacional para fondearse. Lejos de sentirse avergonzado, Galperín redobló la apuesta. Con los rumores de una pronta llegada de Amazon –competidora natural de Mercado Libre- a la Argentina, el CEO escribió en Twiiter: “Vieron que Amazon está haciendo un concurso de ciudades/países para ver dónde pone su segunda casa matriz? Puede ser una buena idea que nosotros hagamos lo mismo, no?”, mitad como ironía y mitad como amenaza por trasladar, él también, su operación a otro país. Desde el gobierno argentino rápidamente protegieron al empresario, que tiene un discurso muy parecido al de Uber: “No nos interesa ser un banco, pero sí un vehículo para conectar”, dice Galperín cuando le preguntan por el crecimiento de su sistema Mercado Pago, que cobra una comisión promedio del 11 por ciento como transacción, con la cual opera financieramente, pero aun así se declara “sólo un intermediario”.
Escéptico sobre público y defensor de lo privado, meses antes Galperín había declarado a la periodista Martina Rua: “A mí, lo que me encanta del mundo privado es que cuando queremos hacer algo, vamos y lo hacemos. Y desde afuera uno percibe que en la función pública el hacer es muy secundario, está todo mucho más relacionado con el decir, las percepciones y los juegos de influencia y de manipulación, y muy poco respecto del hacer”. Desde la lógica empresarial, los CEOS de las grandes empresas tienen razón. En general, sus decisiones no consideran un interés social, pero tampoco reciben desde los gobiernos la presión de adecuar sus actividades para beneficiar no sólo a sus intereses sino a los de un colectivo mayor, la sociedad.
La política, por definición, debe mediar entre distintos intereses. Le toca, valga la redundancia, politizar lo que aparece como “dado”. El caso puede ser el de una empresa como Uber, que usa el lema “Uber love” (Amor Uber) al mismo tiempo que evade impuestos y no beneficia a los trabajadores. O el de una plataforma de viviendas como Airbnb que aumenta los precios de los departamentos vacíos en una ciudad y obliga a los locales a alquilar a costos muy altos en lugares alejados.
Frente a la revolución tecnológica, hoy esa intervención nos parece lejana. Y nos cuesta ver al Estado en un rol más poderoso. Quizá eso sucede porque también tenemos que pensar a la política de otras formas; para empezar, unas que nos incluyan más, que sean más colectivas. En el mundo ya hay casos donde esa innovación de los gobiernos en conjunto con los ciudadanos está sucediendo.
El mundo en donde la tecnología y la sociedad conviven de una forma más equilibrada -donde más personas se benefician al mismo tiempo- es posible.
[1] “Según la UCA, en los tres meses del gobierno de Macri, se sumaron 1,4 millones de nuevos pobres”, La Política Online, 1 de abril de 2016; “La abrupta devaluación del peso argentino de más del 30% en un solo día”, BBC, 17 de diciembre de 2015; “”Tarifazos” e inflación: cuánto ha subido el costo de vida en Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia”, BBC, 8 de abril de 2016.